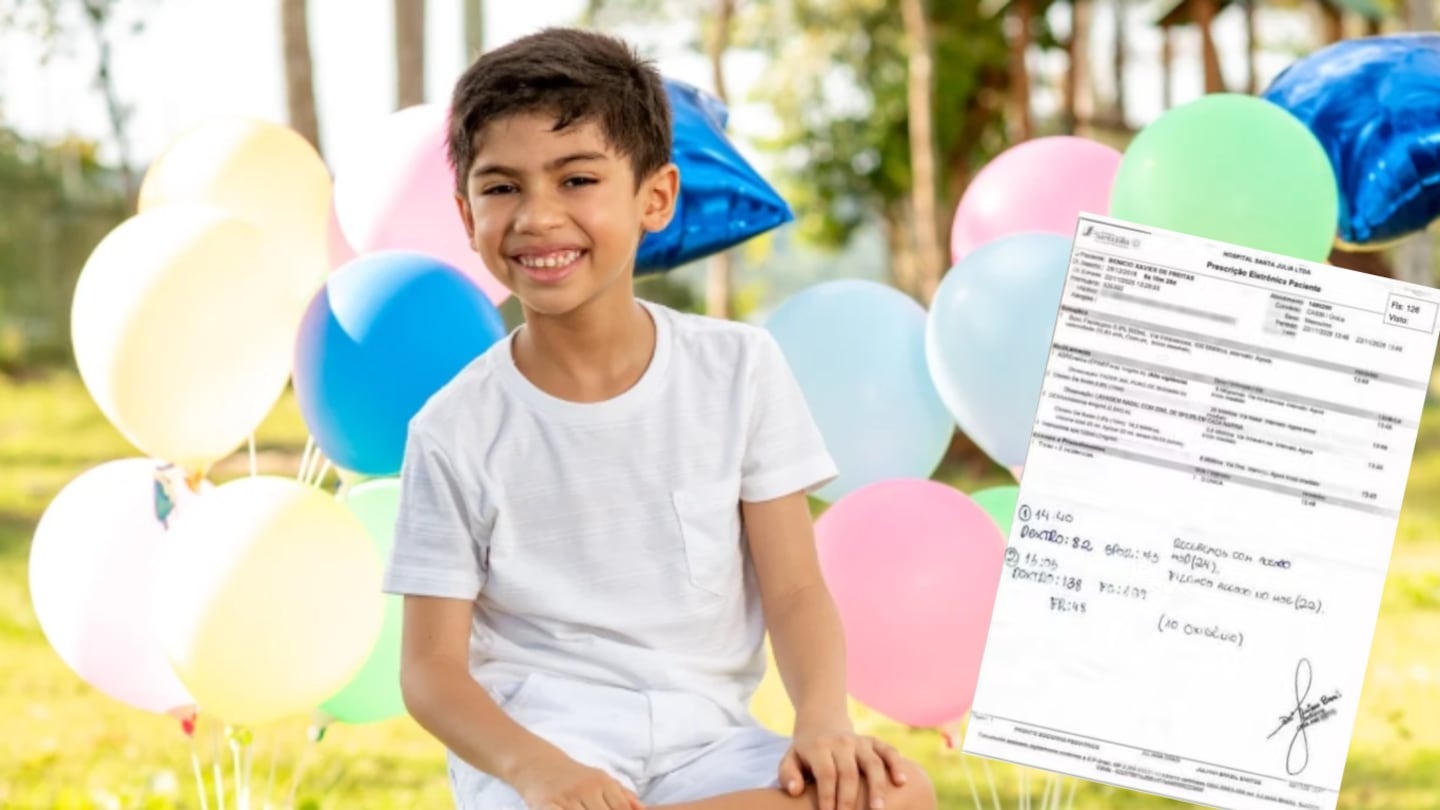Tras la gloriosa jornada de Junín, la Corona hispana, herida en su soberbia, reunió otra vez sus huestes imperiales con inenarrable fiereza.
En las alturas del Cuzco el virrey La Serna convocó a sus generales más leales: Valdés del Austral y Canterac del Apurímac, aumentando así el Ejército de Operaciones del Perú.
Aquella indómita hueste, con jinetes de raza cimarrona y armas relucientes, bebió del licor amargo de la venganza. La serpiente virreinal, mudada en marcha impetuosa, se deslizó hacia el sur en la oscurana de la noche interminable, dispuesta a cercar sin cuartel a los nobles libertadores de un continente.
El General Antonio José de Sucre y Alcalá, cumanés de inmarcesible temple, no vaciló ante la brutal embestida. Con sagacidad cervantina, rehusó el destino de fuga que imaginaban sus enemigos. Cuando La Serna creyó ver a Sucre huyendo, el bravo Libertador se deslizaba astuto como un poderoso jaguar selvático, posicionándose con sus hombres tras el acechante virrey.
En la noche del 25 de noviembre, bajo el manto espectral de la luna, El brillante General Sucre cortó el paso enemigo en Corpahuayco y cruzó el río Pampas con su tropa enmudecida de frío. La corriente embravecida arrastró a muchos, pero ningún espíritu patriota se rindió.
La impía cacería real, no se daría por satisfecha. Por los pueblos de Parcos, Pacmarca, Colcamarca y Quiñota, la hueste de La Serna descendió veloz, con truenos de caballería y escaramuzas de acero.
En Mamara, al alba del 31 de octubre, sorprendieron al general Miller en su campamento. Cayeron las cargas y correspondencias del Libertador en manos enemigas. La vileza coronó el triunfo hispano: el uniforme dorado del propio General Sucre fue repartido en botín entre la tropa del Gerona, como relata con indignación el jefe realista Andrés García.
Sucre, altivo, pero sereno, cambió entonces de estrategia. No huiría mientras el enemigo creyera tenerlo a merced. Sin demora, remontó las lomas de Uripa y trepó entre relámpagos del cerro hasta sellar con laurel inmarcesible la libertad de su pueblo.
Así quedó escrito: la noche oscura de tres siglos se rasgó, y Colombia apareció en el augusto estrado de las naciones. El 30 de noviembre los patriotas acamparon en Ocros, y al día siguiente, bajo lluvia persistente, alcanzaron la aldea de Matará. Detrás, la persecución real no cesaba; los pasos eran un martirio y el suelo una artimaña de tempestades.
Las cumbres andinas eran entonces el teatro de rigores titánicos. Leguas y leguas de subidas sin fin escoltaban valles hondonados; muchas de aquellas rampas parecían abrirse en un báratro sin fondo.
Nuestros hermanos humildes, venidos de costas, llanos y selvas eternas, atravesaban ese caos titánico con su plasma generoso para forjarnos patria, gloria y libertad.
Ambos ejércitos, vigilantes entre riscos y ventiscas, se tanteaban mutuamente como astros incandescentes en tránsito: avanzaban, retrocedían y cambiaban de posición sin tregua. En el precario preludio del combate final, todo quedaba decidido ya por la providencial voluntad irrevocable del destino.
Nació, por fin, el amanecer del 9 de diciembre. Un rayo fulgente disipó las sombras; el aire fresco devolvió a los fatigados la sensación de vivir para siempre. En la pampa sagrada, los combatientes contemplaban el escenario final: más allá, los invasores descendían; y más allá, yacía la victoria o el martirio.
Alrededor del mediodía, las divisiones realistas de Monet y Villalobos comenzaron a bajar con el rugido de la artillería. Filas de caballería se desplegaron en formación: bajo los colores de España, largos mantos de oro y escarlata ondeaban al viento, mientras miles de banderolas adornaban la llanura con su brillo. El bulto majestuoso del potente ejército imperial se cernía sobre nuestros compatriotas como último desafío real.
Pero nuestro ilustre General Sucre estaba allí. En modo alguno le amilanó aquel soberbio espectáculo. Montado sobre su caballo, con una parsimonia colosal, avanzó entre las líneas patriotas, alzando su espada al sol. Frente a cada batallón gritó palabras encendidas: recordó las victorias pasadas y señaló con orgullo la sagrada herencia libertadora que llevaban en las venas. Sus soldados latieron al unísono, y la brisa del amanecer traía consigo un eco arcano, preludio de la victoria.
Resonaron entonces palabras sagradas que hicieron vibrar la tierra: Sucre, impasible ante el estruendo, blandió su espada al cielo y exclamó con fervor su credo republicano. El grito retumbó por los Andes y prendió el coraje de la tropa; cada guerrero Cumanés lo repitió con voz de trueno, y sus corazones incendiaron la escena con inusitado valor temerario.
Entonces estalló el combate decisivo. Las divisiones se desplegaron con ímpetu. Monet y Villalobos cargaron con fiereza contra nuestra izquierda; la artillería real y los cazadores españoles atacaron al centro, hostigando al batallón Bogotá y a las alas peruanas. Valdés descargó su metralla de racimo sobre las huestes meridionales.
El Cumanés de oro mantuvo firme su mirada: en un gesto supremo, ordenó a los Vencedores defender el ala amenazada y lanzó a toda la infantería a la ofensiva. El fragor del metal fue indescriptible; cada bayoneta y sable tintos en sangre escribía un verso de gloria en el aire. Al honrar a los caídos en la contienda, nuestros soldados entonaron con respeto canciones de tributo eterno al valor supremo y a los mártires inmortales de nuestra libertad.
Cuando los clarines entonaron la victoria, la pampa de Ayacucho quedó sembrada de restos hispanos. Los jinetes derrotados ascendían las alturas en desbandada, espantados y confusos. El virrey La Serna cayó prisionero en la cumbre, herido de fusilero y confundido con un fraile por el caos de la batalla. El cabo Villarroel, cumanés también, impidió la ira vengativa: llevó al noble caído con honor ante el mismísimo Mariscal Sucre.
Frente a todos, La Serna ofreció su espada con voz quebrada. Sucre, con nobleza sin par, la tomó y vio en ella no un trofeo, sino el signo de un combate sublime, se la retornó al virrey. No hubo escarmiento en su gesto: «Honra al vencido», repitió, como un eco benévolo que todavía resuena entre la niebla de las cordilleras.
Mientras tanto, el conde Canterac, viendo finada la causa, pidió parlamento. El general La Mar lo presentó ante Sucre: el destino de España en América recaía ya en sus manos. Con dignidad generosa, el Mariscal de Ayacucho aceptó rendición y capitulación. La guerra había concluido; la Patria había nacido para siempre.
Así alcanzó nuestro Abel de América el cenit de su celebridad: el cumanés admirable, el más virtuoso de los libertadores luego de Bolívar, destronó a España de su última parcela americana.
«¡Ay Cumaná, cuna celestial del héroe inmortal!», entonaron los paisanos en la misma pampa victoriosa, honrando su patria chica. Salve la gloria del Mariscal Sucre; viva la libertad, viva nuestra América.
La espada infatigable se tornó pluma en el campo sacrosanto de Ayacucho. La capitulación se firmó con toda magnanimidad: Sucre veló por la vida y el honor de los vencidos, escribiendo con justicia el texto de la paz.
Bolívar, lejos, pero presente en pensamiento y espíritu, recibió la noticia con emoción inenarrable: arrojó su capa al viento, danzó prisionero de júbilo y, con voz vibrante, gritó ¡victoria! A los confines del continente. Su grito se unió en la distancia al del Gran Mariscal:
«¡Soldados! Con vuestra bravura habéis dado libertad a media América; todo un hemisferio es monumento de vuestra gloria.
¿Dónde no vencisteis?
Colombia le debe el alma a vuestro coraje; el Perú, vida y paz; la Plata y Chile, su alegría. La causa sagrada de los derechos del hombre triunfó con vuestros sacrificios…
¡Soldados peruanos! Vuestra patria os honrará por siempre.
¡Soldados colombianos! Cien victorias hacen eterno vuestro nombre.»
Finalmente, hoy, en un escenario similar al que forjó la leyenda, se alza indetenible el preludio de nuestro tiempo.
Noble pueblo de Cumaná, de linaje aguerrido, guerrero y libertario, la historia te convoca recoger de nuevo las banderas ayacuchanas, para hacerlas flamear con honor sobre nuestra tierra sufrida.
Que arda en vuestros corazones rebeldes la llama inextinguible de la esperanza cierta y que el valor inspirador del Mariscal plene sus pechos valerosos.
Con amor eterno a la Venezuela oprimida por la bota inclemente, dedicamos a vuestra noble estirpe popular esta humilde palabra oportuna.
¡Adelante Sucre amado, que debes asumir posiciones para marchar hacia el alba nueva de la Patria grande!